El ensayo de Bernardo Abramovici Levin titulado “La diáspora en coma: cuando la memoria judía se volvió políticamente correcta”, publicado en un medio comunitario parte de una premisa explícita y brutal: si la diáspora judía no se pliega disciplinadamente a la política del gobierno israelí de turno, está cometiendo suicidio. El resto del texto no hace más que desarrollar esa amenaza en distintos registros: los judíos que votan a un alcalde antisionista serían cómplices de su propia destrucción; los jóvenes que marchan con consignas críticas a Israel estarían “autoaniquilándose”; las comunidades que matizan su apoyo a la política israelí serían culpables de una “decadencia progresista” que conduce a la extinción.
Ese diagnóstico no es solo injusto: es históricamente falso y políticamente peligroso. Confunde solidaridad con obediencia ciega, reduce el judaísmo a una dimensión nacional-estatal y borra, de un plumazo, una tradición entera de pluralismo judío en la que la diáspora no es un accidente incómodo, sino una fuente de creatividad, de memoria y también de crítica.
Israel no es la diáspora, y la diáspora no es un apéndice de Israel
Una de las trampas centrales del texto de Abramovici es la oposición rígida que establece entre “Israel” y “la diáspora”, como si se tratara de dos bloques homogéneos. Israel aparece como una “potencia moral y militar” que encarnaría la continuidad judía; la diáspora, como una caricatura culpable ansiosa por ser aceptada en “los salones del pensamiento inclusivo”.
La realidad es infinitamente más compleja. En Israel hay posiciones muy diversas sobre el futuro del país, la política hacia los palestinos, el lugar de la religión y el carácter del Estado. Y en la diáspora también hay un abanico entero de posiciones: desde quienes apoyan cualquier gobierno israelí casi automáticamente hasta quienes se oponen a la idea misma de un Estado judío, pasando por un espacio amplio –y silenciosamente mayoritario– de judíos y judías que combinan un fuerte vínculo con Israel con una crítica, a veces severa, de decisiones concretas de sus gobiernos.
Reducir todo eso a una dicotomía entre “fidelidad” (Israel) y “autoaniquilación” (diáspora) no es un análisis: es un dispositivo de disciplinamiento ideológico. Quien no se alinea se vuelve traidor, suicida o, en el mejor de los casos, ingenuo.
Nahum Goldmann y la tradición de un judaísmo policéntrico
No hace falta inventar nada para pensar una relación distinta entre Israel y la diáspora: basta recordar a Nahum Goldmann y la tradición que encarnó. Goldmann, histórico presidente del Congreso Judío Mundial, nunca aceptó que las comunidades judías fuera de Israel fueran simples sucursales de Jerusalén. Para él, el pueblo judío tenía –y debía conservar– varios centros legítimos de vida y de decisión: Israel como hogar nacional y Estado soberano, pero también la diáspora como espacio propio de creación cultural, de reflexión moral y de acción política.
Esa visión policéntrica se apoyaba en una intuición simple y profunda: sin la diáspora, el judaísmo histórico no se entiende. La Torá se estudió en Babilonia, en España, en Polonia, en Marruecos, en Nueva York y en Buenos Aires. El hebreo se renovó en Palestina, sí, pero también en los cafés de Berlín, en las universidades americanas y en los movimientos juveniles de América Latina. El sionismo no fue la cancelación de la diáspora, sino uno de sus hijos más creativos.
Convertir ahora a esa misma diáspora en sospechosa permanente –culpable de “falta de convicción”, de “culpa cultivada” o de “éxito burgués”– es traicionar, entre otros, a Goldmann. Es reducir a donantes y a coro obediente a quienes durante décadas fueron socios críticos, no vasallos.
Del disenso al suicidio: el lenguaje del chantaje
Cuando se dice que votar a un alcalde antisionista es “suicida”, o que participar en colectivos donde se cuestiona el sionismo es “autoaniquilación simbólica”, no se está describiendo un fenómeno: se está marcando un límite. Se está diciendo, en esencia: solo hay una forma legítima de ser judío en la diáspora hoy, y es la alineación total con la política del Estado de Israel. Todo lo demás es traición, inconsciencia o complejo de culpa.
Ese lenguaje tiene consecuencias concretas. Por un lado, borra la distinción imprescindible entre antisemitismo y crítica a Israel. Que existan corrientes donde el antisionismo funciona como código para el odio antijudío es un hecho; que toda crítica a Israel sea por definición antisemitismo es una falsedad que debilita la lucha contra el antisemitismo real. Si todo es antisemitismo, nada lo es.
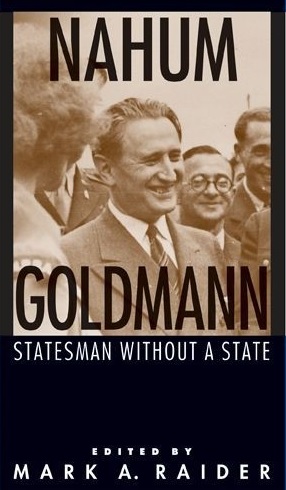
Por otro lado, criminaliza la conciencia moral. Muchos judíos y judías, en Nueva York, en Berlín o en Buenos Aires, cuestionan determinadas políticas del Gobierno de Israel no porque odien a Israel, sino precisamente porque su vínculo con Israel es fuerte, porque sienten que el destino judío no puede desvincularse de ciertos valores mínimos de justicia, de igualdad de derechos, de responsabilidad frente al otro. Convertir esas dudas en “síndrome del arrepentimiento” o en “vacío con la marca de judío” no es defender la continuidad: es vaciarla de contenido ético.
Las caricaturas sobre los jóvenes judíos “progresistas”
El retrato de los jóvenes judíos de la diáspora como criaturas que cambiaron “la Torá por TikTok, el Talmud por el trauma y el sionismo por la culpa” puede funcionar como frase efectista, pero no tiene nada que ver con la sociología real de esas comunidades. Hay, por supuesto, apatía, desinterés, modas superficiales y consumo de identidades light. Pero también hay lo contrario: jóvenes que estudian hebreo, que leen fuentes, que experimentan con prácticas comunitarias nuevas, que buscan formas de articular su judaísmo con la preocupación por el racismo, la justicia social, el patriarcado o la destrucción ambiental y climática.
Que esa búsqueda no encaje en el molde de la lealtad incondicional a cualquier gobierno israelí no significa que sea menos judía. Significa, simplemente, que ese judaísmo se niega a elegir entre particularismo y universalismo; que no acepta que defender el derecho de Israel a existir implique callar ante injusticias concretas.
En vez de tomarse en serio ese esfuerzo, el texto de Abramovici lo despacha como “gueto mental” y “moralismo autodestructivo”. Es una forma elegante de decir: dejen de pensar por ustedes mismos, dejen de dialogar con los lenguajes democráticos de su entorno, vuelvan al corral
América Latina y la política del silencio
La parte dedicada a América Latina señala un problema real –la tendencia de ciertas instituciones comunitarias a refugiarse en comunicados neutros y consensuales– pero lo interpreta solo en clave de cobardía y declive. Falta un elemento decisivo: el contexto político.
En muchos países latinoamericanos, las comunidades judías son pequeñas minorías rodeadas de mayorías con tradiciones políticas, religiosas y mediáticas donde el antisemitismo nunca desapareció del todo y donde el conflicto de Medio Oriente se lee a través de claves ideológicas locales. En ese marco, la prudencia institucional puede ser criticable, pero no es sinónimo de “autodestrucción”; a veces es un intento –acertado o no– de sobrevivir políticamente sin alimentar discursos antijudíos.
La respuesta no puede ser un llamado abstracto a “defender a Israel cueste lo que cueste”, sino una reflexión adulta sobre cómo articular defensa de Israel, cuidado de las comunidades locales y compromiso con los valores democráticos. Esa discusión, compleja y situada, desaparece bajo la lógica binaria del texto que criticamos.
Continuidad, pluralismo y responsabilidad
La pregunta de fondo es cómo garantizar la continuidad judía en un mundo donde las identidades son más frágiles, más elegibles y más negociables que nunca. Pero si esa pregunta se responde solo con el grito “vuelvan al rebaño” y con amenazas de extinción, lo que se obtiene no es la continuidad deseada, sino apenas resentimiento.
La continuidad judía nunca dependió únicamente de la obediencia. Dependió de una combinación delicada de transmisión de memoria, discusión interna feroz, adaptación creativa a contextos cambiantes y capacidad de decir “no” también hacia adentro. Hubo, en la historia judía, disidencias radicales –piénsese en los profetas, en Maimónides, en el Jasidismo, en la Haskalá, en el Bund y en el sionismo frente a la Europa burguesa que fueron en cada ocasión tildados de desviaciones peligrosas del “verdadero” judaísmo y que, sin embargo, fue la savia y el nudo troncal del renacimiento y la vitalidad del pueblo judío.
Hoy, la tarea no es abolir el conflicto entre Israel y la diáspora declarando nulas a las diásporas. Es recuperar la intuición de Goldmann: Israel y la diáspora son dos polos que se necesitan mutuamente y que solo pueden sostenerse sobre la base de un pluralismo real. Un pluralismo en el que quepan distintos modos de ser sionista y también modos de ser judío y a su vez críticos de las políticas del Gobierno de Israel.
Por una solidaridad adulta, no por obediencia ciega
La solidaridad con Israel, sobre todo en momentos de amenazas existenciales, no es negociable para gran parte de la diáspora. Pero solidaridad no significa obediencia ciega a cualquier coalición gobernante, ni implica renunciar a la propia voz ética, política y comunitaria. La metáfora del “suicidio” si la diáspora no acata, en realidad, invierte los términos: lo verdaderamente suicida, para el pueblo judío, sería silenciar sus desacuerdos, renunciar a la capacidad de autocrítica y subordinar toda la vida judía global al calendario electoral y a la agenda de un solo gobierno.
La memoria judía no se volvió “políticamente correcta”; está discutiendo, a veces de manera confusa, cómo seguir siendo judía en un mundo donde ya no es posible ni deseable vivir encerrados en guetos, sean físicos o mentales. La salida a la crisis no vendrá de decretar que hay solo una forma legítima de vivir el judaísmo, sino de asumir que la continuidad, hoy, solo puede ser plural: israelí y diaspórica, religiosa y laica, conservadora y progresista, particularista y universalista.
Si algo enseña esa memoria es que los intentos de imponer una única definición de “buen judío” terminan siempre empobreciendo al pueblo judío en su conjunto. La alternativa al “coma” mencionado no es el alineamiento acrítico, sino una solidaridad adulta: capaz de decir “nosotros” sin perder la capacidad de decir “basta”.


