Tengo un comportamiento obsesivo con la música y los libros. Siempre que descubro algún grupo musical a través de una canción que me seduce, no me detengo hasta haber comprado toda su discografía, en los diferentes soportes fonográficos que vi pasar durante mi vida: disco de vinilo, casete, CD. Las plataformas digitales contribuyeron a moderar mis erogaciones y me ayudaron a volverme más selectivo. Son pocas las cosas que he comprado en soporte físico últimamente: el último de Charly, Radiohead, y alguna que otra cosa que me faltaba para completar una colección.
Con la literatura me pasa lo mismo: leí Trópico de Cáncer, seguí con Trópico de Capricornio, y luego compré, en librerías selectas, revolviendo en locales de la calle Corrientes o a vendedores a domicilio, toda la obra de Henry Miller. Creo que durante dos años lo único que hice fue leer y releer a este americano que había hecho de su biografía una novela interminable. Lo mismo me ocurrió con otros escritores estadounidenses como Salinger y Carver. Con Borges, igual, hasta que una situación azarosa me juntó con sus Cuentos completos. Más acá en el tiempo, espero con ansias que Michel Houellebecq se digne a escribir otra novela.
Desde hace un tiempo, este comportamiento adoptó, por diversas razones, otro objetivo: los libros que intentan explicar el ascenso de la ultraderecha en el mundo. Este interés se intensificó a medida que ciertos discursos —que antes escuchaba cómodamente en las redes, en otros idiomas, o leía en crónicas sobre el posible regreso de Trump al poder, o sobre el atractivo que generan figuras como Meloni y Le Pen— comenzaron a resonar más cerca. Como un corolario que, por distintas razones, sentí particularmente próximo, observé cómo una alianza entre la derecha y la ultraderecha religiosa accedía al poder en Israel.
Así fue como primero me encontré con La rebeldía se volvió de derecha, de Pablo Stefanoni; luego con Las nuevas caras de la derecha, de Enzo Traverso; La construcción del enano fascista, de Daniel Feierstein; y Están entre nosotros, de Pablo Semán, entre otros. Todas lecturas que disfruté y que aportaron; que contestaron preguntas y generaron nuevas, y que tenían algo en común: si bien los enfoques eran diferentes, todas se referían a la reaparición, en la última década, de ideas que —bajo diferentes nombres (fascismo, neofascismo, ultraderecha)— creíamos parte del pasado.
Es cierto también que existe una vasta literatura sobre ese pasado, pero hay pocos libros que lo traen a este presente, a modo de —podríamos decir, por ahora— una gentil advertencia. Síndrome 1933, el libro de Siegmund Ginzberg, le agrega a la curiosidad, la búsqueda de razones y los interrogantes, una sensación de inquietud creciente a medida que avanza la lectura.
¿Por qué habría que leer este libro?
Es la pregunta que Ginzberg intenta responder ya en el capítulo 2. Y la respuesta es la sensación de “déjà vu”: muchas de las cosas que estamos viviendo o descubriendo a través de las noticias ya sucedieron. Y sucedieron sin internet, sin redes sociales, sin “focus groups”; sin televisión ni noticieros que repitan 20 veces por día el mismo delito para hacernos creer que vivimos en el «infierno de la inseguridad». En la década del 30, solo había periódicos y algunos programas de radio.
En la “Nota a la edición española” que abre el libro, el autor dice:
“Trump no es nazi. Tampoco lo son Santiago Abascal, ni Marine Le Pen, ni Giorgia Meloni, ni Javier Milei, ni Viktor Orbán, ni siquiera Matteo Salvini… pero todos ellos tienen una deuda importante con su base electoral y con los ‘camaradas’ con los que han librado tantas batallas.”
“Esta gente es mi gente. No puedo apuñalar por la espalda a la gente que me apoya.”
Así hablaba Trump sobre las hordas que asaltaron el Capitolio en enero de 2021.
De la misma manera, el presidente argentino retuitea los insultos contra políticos, periodistas y todo aquel que ose apenas diferir con sus opiniones. Son diatribas que sus fieles seguidores publican a diario en lo que el periodista Horacio Verbitsky llama las “redes antisociales”. Está claro que lo hace porque comparte su pensamiento, pero también para mostrarse fiel —como Trump— con sus seguidores más fanáticos.
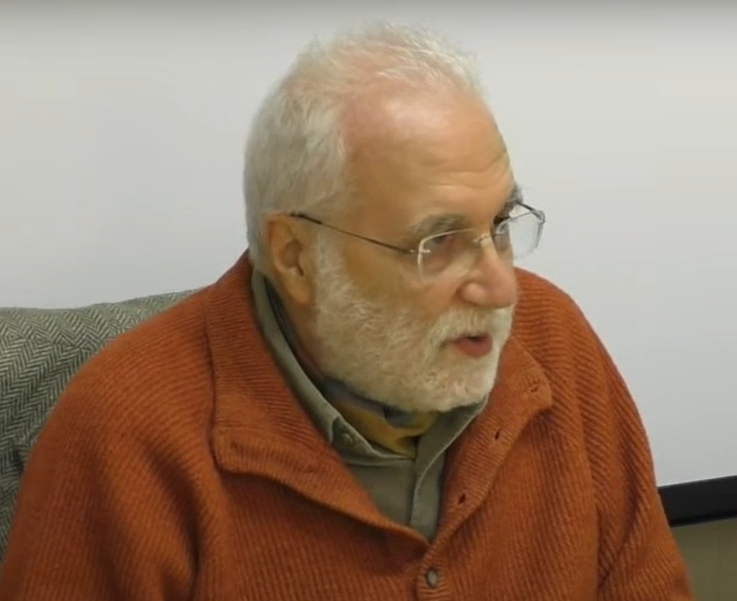
Cuando el pasado murmura en voz alta: la inquietante premisa de Ginzberg
Este auge de la ultraderecha no es igual al de aquellos años, pero hay cosas que se le parecen, y mucho. Y si, por ejemplo, tuviésemos a mano una edición digital del libro y usáramos la función “reemplazar” para cambiar la palabra “judíos” por “inmigrantes”, la similitud con algunas noticias del presente nos obligaría a repensar el optimismo con el que intentamos mirar hacia el futuro. Por ejemplo: las deportaciones diarias del gobierno trumpista, que oscilaban entre 1.000 y 2.000 inmigrantes por día.
“Obreros, oficinistas y desempleados hacía rato que habían abandonado a la izquierda para votar al partido de Hitler.”, dice Ginzberg. Eso sucedió hace 90 años. De aquí y de más allá, las estadísticas nos informan que a los partidos de ultraderecha los votan las clases más empobrecidas en Sudamérica, los “trabajadores blancos” en Estados Unidos, los “chalecos amarillos” en Francia. Aún hoy vuelve a mi memoria aquel video del año 2015 donde el dueño de una empresa intentaba convencer a sus obreros de que no votaran a Macri. En la Argentina, hasta a Karl Marx se le quemarían todos sus papeles.
El autor nos cuenta que desde 1932, en Alemania, las decisiones sobre el rumbo del país no las tomaban los políticos ni los funcionarios del gobierno, sino los llamados “poderes fácticos”: banqueros, grandes industriales y asociaciones empresarias.
Días atrás, el gobierno argentino se vio obligado a aumentar la tasa de interés ante la amenaza de los bancos de volcar sus saldos diarios a la compra de dólares. Más recientemente, ante la posibilidad de una silbatina en la apertura de la muestra de la Sociedad Rural, el presidente lanzó un paquete de reducción de retenciones a carnes, oleaginosas y cereales, sin haber explicado aún —como él mismo suele exigir a quienes reclaman mejoras para jubilados o médicos del Hospital Garrahan— de dónde saldrán los fondos.
No es igual. Pero a veces se le parece.


