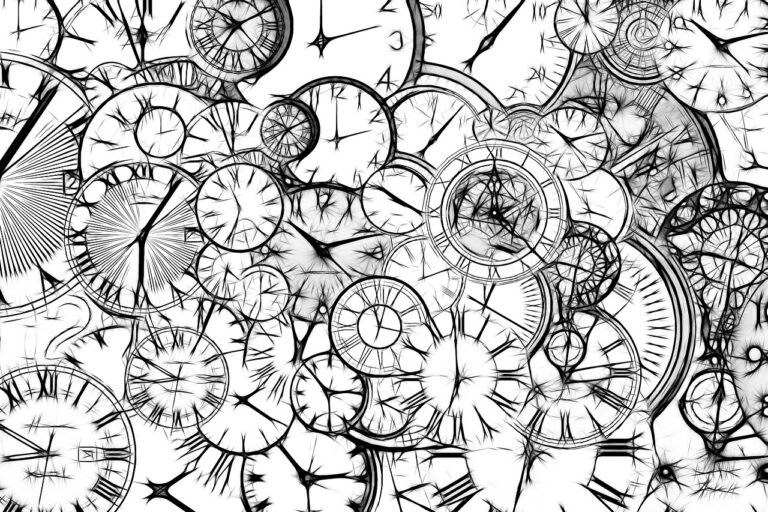Los trabajos de los historiadores, todos ellos, cuando se realizan con rigor, constituyen una contribución relevante al conocimiento. Nos permiten ampliar nuestro horizonte sobre quiénes somos y cómo hemos llegado al momento actual, y nos enseñan sobre los dramas y logros de la humanidad y sus diversas culturas y sociedades.
Por lo tanto, soy consciente de la importancia del pasado y de la historia para la formación intelectual y emocional de las personas. Este texto fue escrito con un objetivo único y por lo tanto parcial: criticar el uso de argumentos históricos en el debate público para justificar opciones políticas, y/o producir la sensación de que el pasado nos condena y, por lo tanto, no somos libres para construir el futuro.
Responderé a cuatro preguntas:
Primera pregunta: ¿la historia nos indica lo que es correcto y lo que es errado?
La respuesta es sencilla: no.
En la historia, cualquier posición ideológica -y enfatizo: cualquiera- puede encontrar argumentos a favor de sus creencias y en contra de las de su oponente.
No es el pasado el que nos dice qué hacer. El punto de partida de toda visión del pasado son las elecciones y los valores que hacemos en el presente.
Sin duda, estamos influenciados por recuerdos e ideologías, pero esos recuerdos e ideologías nos influyen porque son interpretaciones del pasado afines a nuestros valores actuales.
Los movimientos políticos que tienen como punto de partida reivindicaciones basadas en injusticias históricas son producto de los valores y posibilidades del presente. La esclavitud existió durante milenios, pero su crítica solo fue posible cuando los ideales de libertad e igualdad universal comenzaron a movilizarse en la lucha por la abolición. Esto se aplica igualmente a las luchas contra la opresión de las mujeres, el racismo, la homofobia o cualquier otra forma de dominación e injusticia.
Primera conclusión: nunca debemos perder de vista los valores actuales a partir de los cuales construimos nuestras visiones del pasado. No es el pasado lo que orienta nuestras opciones, sino nuestras vidas en el presente y el futuro que deseamos.
Segunda pregunta: ¿significa esto que el pasado es irrelevante?
Obviamente no. Las identidades colectivas se constituyen, en su gran mayoría, en referencia a una visión del pasado, en torno a la cual se elabora una memoria e identidad colectiva. La referencia a ese pasado fortalece en los miembros del grupo el sentimiento de formar parte de una comunidad arraigada en el tiempo. Crea cohesión entre los miembros en torno a una trayectoria que los trasciende como individuos.
Pero el pasado no es monolítico. El pasado, que está presente en la memoria colectiva, siempre está al servicio de los proyectos políticos actuales. Se elabora, moviliza, manipula o reprime en función del futuro que queremos construir, transformándolo, muchas veces, en trauma.
En el trauma, el pasado se vive como un acontecimiento insuperable, constantemente revivido, que transforma el presente y el futuro en escenarios dominados por el acontecimiento traumático. El pasado como trauma es un fantasma que anula la libertad y la capacidad de actuar de forma creativa.
Segunda conclusión: el pasado, como mecanismo para crear un sentido de identidad colectiva, es ineludible. Pero no es él quien nos dice el significado actual de ese pasado, y qué y por qué debemos recordar. La libertad comienza donde termina el pasado. Paradójicamente, existimos gracias a nuestro pasado, pero este solo nos enriquece cuando no se transforma en una prisión.
Tercera pregunta: ¿el pasado nos indica qué hacer?
Lo que sucedió en el pasado no nos indica lo que debemos hacer en el presente y el futuro deseable. Es posible encontrar hechos en el pasado que justifiquen las diversas posiciones que tomamos en la vida, pero nuestras opciones y quiénes somos dependen del presente. Inclusive porque no hay retorno al pasado.
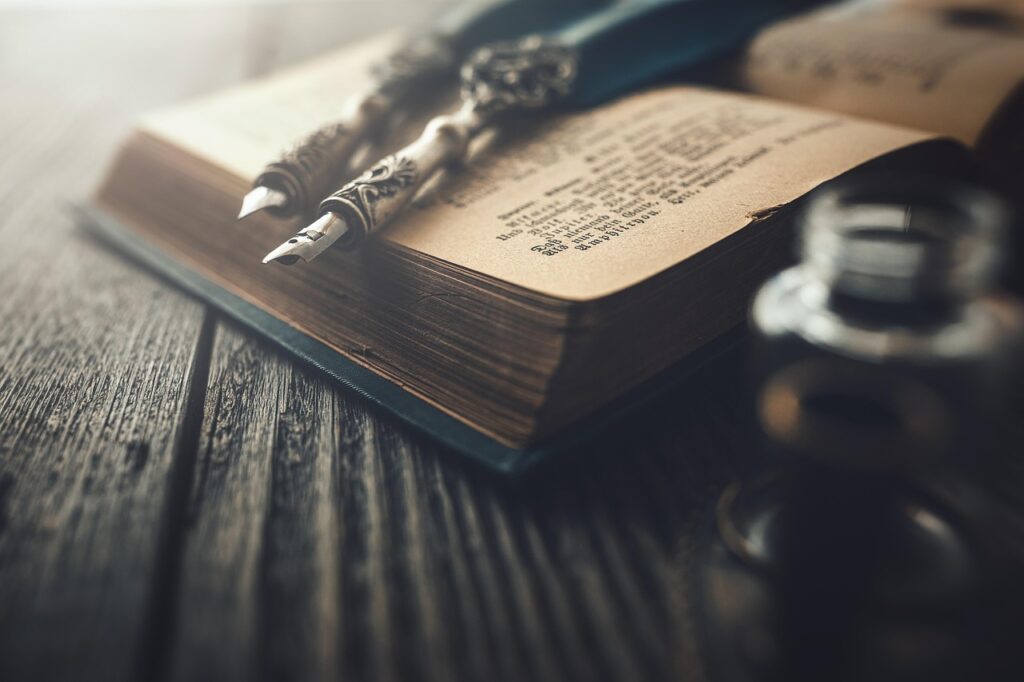
Los negros fueron traídos a la fuerza y esclavizados en las Américas. Esto, obviamente, no significa que la solución sea un retorno a África. Las fronteras de la gran mayoría de los Estados nacionales se constituyeron como producto de guerras o posiciones de fuerza. Sin remontarnos al periodo de la conquista, en la región más pacificada del mundo -América Latina- tenemos, por ejemplo, que Chile anexionó vastos territorios de Bolivia y Perú; en 1903, Brasil compró a Bolivia el estado de Acre por un valor irrisorio, tras el conflicto causado por la entrada de los caucheros; y Estados Unidos anexionó una extensa parte del territorio mexicano. En Europa, prácticamente todas las fronteras son resultado de guerras, algunas recientes, como la Segunda Guerra Mundial. La situación en Asia y África es similar y, en algunos casos, aún más compleja. Volver al pasado desencadenaría una tercera guerra mundial.
Tercera conclusión: las injusticias del presente deben resolverse a partir de la realidad y las posibilidades del momento actual. El pasado no es un manual de lo que hay que hacer, ya que las sociedades se transforman, creando nuevas constelaciones y posibilidades. Si queremos extraer lecciones de él, estas deben centrarse en lo que no hay que hacer.
Cuarta pregunta: ¿por qué el pasado ocupa un lugar tan importante en las formulaciones ideológicas y en el debate político actual?
Mientras que la derecha nacionalista reaccionaria siempre ha venerado e idealizado el pasado, esta no era ciertamente la perspectiva de la tradición liberal y socialista, que creían, cada una a su manera, que el futuro traería una vida mejor.
El atractivo actual de los discursos que valoran el pasado responde a un sentimiento de colapso del progreso. La pérdida de la fe en el progreso es el resultado de múltiples factores con diferente peso en cada país: desde los que afectan directamente a la vida personal -como la baja movilidad social ascendente y los niveles de ingresos insuficientes para satisfacer las necesidades y expectativas de consumo- hasta los imaginarios colectivos, como la pérdida de protagonismo en el escenario geopolítico mundial y la amenaza de un futuro sombrío asociado a la crisis climática.
El pasado genera seguridad, por muy malo que haya sido, ya que se representa como un dato inmutable. Ante un futuro incierto, el pasado nos ofrece certeza.
La novedad política es la aparición, en el ámbito progresista, de movimientos sociales que se centran en el pasado en función de las demandas de reconocimiento por las injusticias sufridas. Estas demandas plantean un enorme desafío para construir proyectos comunes de sociedad. Los traumas del pasado son reales y se actualizan a través de las experiencias vividas en el presente. Pero las narrativas pueden transformarse en ideologías de victimización. La victimización disocia, aísla y opone a las víctimas al resto, destruyendo la posibilidad de construir un campo discursivo que mire hacia un horizonte construido en torno a nuestra humanidad común. La victimización transforma el sufrimiento real de la víctima en una ganancia secundaria: le hace sentir que ocupa un lugar central: los “otros”, todos ellos, existen para victimizarnos; todo acontecimiento, todo acto tiene como objetivo no declarado humillarlos, y produce el sentimiento de ser portador de una superioridad moral cuando en realidad solo es testigo de la indignidad de los demás.
La vida política democrática es un proceso constante de negociación, orientado a la construcción del futuro. La alternativa es alimentar el odio y el deseo de venganza. Solo en torno a la negociación sobre un futuro común se pueden superar los resentimientos y construir amplios consensos. A partir de la afirmación de los valores del presente orientados a la construcción de sociedades más justas, el movimiento obrero y el feminista lograron avances importantes, con soluciones que no estaban inscritas en el pasado.
Cuarta conclusión: no se trata de ignorar el pasado, pero la base de la convivencia en democracia exige la afirmación del mundo común de valores que se proyectan en el futuro como un horizonte que ilumina el futuro, sin permitir que el pasado nos eclipse y paralice. Los acontecimientos del pasado pueden inspirarnos y fortalecer nuestras convicciones, pero pensar en el futuro es siempre un acto de creatividad, de superación del trauma y de formar parte de un mundo que no será de víctimas.
Las narrativas del pasado no deben confundirse con las versiones de los historiadores, que son múltiples y se basan en las exigencias del método científico. La relación que se establece entre la memoria colectiva y la historia es tensa, ya que responden a diferentes esferas de producción de conocimiento, lo que exige el respeto al espacio de cada una.
Diferencias que no niegan los lazos que unen el trabajo del historiador con las identidades colectivas. El historiador no deja de estar influenciado por las preguntas que se plantea la sociedad, en su diversidad, y puede alimentar las diversas narrativas, ofrecer experiencias de errores y aciertos cometidos, así como proporcionar argumentos persuasivos que pueden ser útiles en el debate público. Y, sobre todo, el historiador puede contribuir relativizando el pasado cristalizado en ideologías, señalando que el futuro es siempre un espacio de libertad.