¿Alguno se acuerda de Independence Day? Una película de Roland Emmerich que se convirtió en el mayor éxito de taquilla de ese año. Allí transcurre una escena que hoy resulta imposible ver con la misma inocencia de entonces. Después de que David Levinson (Jeff Goldblum), un ingeniero de sistemas judío de Nueva York, logra hackear las defensas de las naves alienígenas y salvar a la humanidad, su padre Julius (Judd Hirsch) estalla en júbilo: «¡Ganamos! ¡Vamos a rezar Shemá Israel!» Los científicos militares lo miran desconcertados. «Pero nosotros no somos judíos», responden. Julius, con una sonrisa pícara y ese acento yiddish que Hirsch borda magistralmente, retruca: «No saben lo que se pierden».
La escena dura apenas unos segundos. Es un momento de alivio cómico después de la tensión del clímax, una broma étnica que funciona precisamente porque asume una audiencia capaz de disfrutar del humor sin sentirse amenazada por él. No hay subtexto sobre «poder judío» ni cuestionamientos sobre lealtades divididas. Es simplemente un padre judío orgulloso de su hijo. La judeidad es parte natural del paisaje estadounidense, tan americana como el apple pie y el béisbol.
Casi treinta años después, en 2026, esa misma escena puede verse de una manera radicalmente diferente. Ya no es solo una broma inocente sobre diferencias culturales. En el clima actual, donde cada manifestación de «lo judío» es escrutada bajo microscopios de sospecha, donde el «antisionismo» funciona a veces como un antisemitismo socialmente aceptable en amplios sectores progresistas, donde estudiantes judíos son expulsados de ámbitos activistas por el mero hecho de existir como judíos, donde el fantasma de la «doble lealtad» flota entre humaredas patagónicas y universidades europeas, esa escena parece un artefacto arqueológico de una época perdida. Una época en la que lo judío podía ser visible, celebrado incluso, sin despertar los viejos fantasmas de la Judenfrage-el decimonónico debate sobre la «cuestión judía».
La tesis de Paul Johnson y el triunfo aparente de la emancipación
El historiador británico Paul Johnson, en su monumental y controvertida Historia de los judíos (1987), sostenía una tesis provocadora: la verdadera revolución existencial en la vida judía moderna no había sido la construcción de la soberanía en Palestina -proyecto del cual Johnson era entusiasta partidario- sino la emancipación y la integración exitosa en las sociedades occidentales. A pesar de las persecuciones, a pesar incluso del Holocausto, los judíos habían logrado lo que parecía imposible durante milenios: ser simultáneamente judíos y parte integral de la cultura, la ciencia, la economía y la política de Occidente.
Para Johnson, escribiendo desde la perspectiva de finales del siglo XX, la apuesta de la Haskalá (la Ilustración judía) de proporcionar un marco normativo que pudiera aunar la identidad judía con la integración en las sociedades occidentales, había triunfado. Los judíos no solo habían sobrevivido al intento de aniquilación más sistemático de la historia, sino que habían emergido como actores centrales en prácticamente todos los campos del quehacer humano. Y -esto es crucial- lo habían hecho sin dejar de ser judíos. No era la asimilación total de los marranos ni la conversión masiva que algunos habían propuesto. Era integración con preservación identitaria, una síntesis que parecía haber resuelto la tensión de siglos entre particularismo judío y universalismo occidental.
Los años noventa, cuando se estrenó Independence Day, representaron el apogeo de esta narrativa triunfalista. Era la época de Seinfeld, donde la neurosis judía neoyorquina se convertía en comedia universal sin que nadie cuestionara si Jerry tenía «lealtades divididas». Era la época de Friends, con sus múltiples referencias judías naturalizadas (Ross grita «¡No estoy loco!» en yiddish; Monica celebra Janucá sin que esto sea un plotpoint). Era la época en que Steven Spielberg podía hacer tanto La Lista de Schindler como Salvando al soldado Ryan, estableciéndose como el cineasta estadounidense por excelencia mientras exploraba abiertamente temas judíos.
En este contexto, la escena de Julius Levinson invocando el Shemá no solo era posible, era natural. Simbolizaba la comodidad de la presencia judía en el espacio público estadounidense. Un judío podía salvar al mundo y celebrarlo con su tradición sin que nadie viera en ello una contradicción, una amenaza o una cortina de humo para tapar oscuros intereses conspiratorios.
El colapso del consenso y el retorno de la Judenfrage
Desde la perspectiva de 2026, sin embargo, la tesis de Johnson parece, si no completamente refutada, al menos trágicamente optimista. Lo que parecía una integración permanente e irreversible ha resultado ser extraordinariamente frágil.
Lo más inquietante no es simplemente el aumento en incidentes antisemitas -que se ha documentado exhaustivamente desde el 7 de octubre de 2023- sino la naturaleza misma del fenómeno. El antisemitismo no ha regresado de una sola forma, sino que ha experimentado una doble mutación que ataca desde ambos flancos del espectro político. Los judíos se han convertido en un significante que puede ser cargado de connotaciones negativas desde ambos extremos, y en muchos casos, las mismas connotaciones con diferentes énfasis: poder desproporcionado, lealtades divididas, agendas ocultas y conspirativas.
Por un lado, en universidades de élite estadounidenses y europeas, y en amplios sectores de la izquierda progresista, estudiantes judíos reportan sentirse inseguros, excluidos de círculos activistas a menos que denuncien públicamente a Israel e incluso instrumentalicen su condición judía para denostar al Estado de Israel. La crítica legítima a las políticas del gobierno israelí -la violencia colonial, la ocupación prolongada, la expansión de asentamientos, las políticas hacia Gaza, el giro autoritario bajo Netanyahu, el auge del supremacismo judío- sirve como puerta de entrada que se desliza rápidamente hacia la demonización colectiva: cuando se exige que cada judío individual «se posicione» como condición para ser aceptado en ámbitos progresistas, cuando se aplica a Israel un estándar que no se aplica a ningún otro Estado, cuando la crítica a políticas específicas muta en cuestionamiento de la legitimidad misma de la existencia de Israel. El nuevo antisemitismo de izquierda viene envuelto en lenguaje progresista, antirracista, anticolonial, de justicia social. No se presenta como odio a los judíos sino como solidaridad con los oprimidos. Utiliza el marco conceptual de la interseccionalidad para categorizar a los judíos como «privilegiados» y por tanto excluibles de las coaliciones progresistas, borrando la distinción entre la crítica política y la hostilidad colectiva.
Por otro lado, el antisemitismo de derecha ha experimentado un recrudecimiento alarmante. Los debates internos en el movimiento MAGA en los últimos meses han expuesto fracturas profundas: figuras prominentes han dado plataforma a influencers abiertamente antisemitas (Nick Fuentes declaró que el problema en Estados Unidos es «la judería organizada»), generando una división dentro del movimiento entre quienes defienden este tipo de retórica y quienes la denuncian. Pero la tensión real no es simplemente entre antisemitas y filosemitas, sino entre dos formas de nacionalismo de derecha: una vertiente que ve a Israel como aliado civilizacional contra el Islam y otra (el «America First» más radical) que ve tanto a Israel como al «globalismo judío» como amenazas a la soberanía estadounidense. Mientras tanto, las teorías del «gran reemplazo» -que postulan conspiraciones para «reemplazar» a las poblaciones blancas mediante inmigración- han pasado de foros marginales a ser insinuadas mediante lenguaje codificado sobre «globalistas» y «élites» por figuras mainstream de la derecha en Estados Unidos y Europa. En estas narrativas, los judíos ocupan el lugar familiar del conspirador sin raíces que socava las identidades nacionales «auténticas».
Lo verdaderamente inquietante es que estas dos formas de antisemitismo, aunque ideológicamente opuestas, convergen en puntos clave: ambas ven a los judíos como agentes de poder desproporcionado; ambas los consideran leales a intereses extranjeros (Israel, el globalismo, «el dinero»); ambas los excluyen de sus proyectos políticos. Un estudiante judío puede ser rechazado de un colectivo antirracista por «complicidad con el colonialismo sionista» y simultáneamente ser objeto de teorías conspirativas en entornos de derecha sobre «élites globalistas». No hay refugio en ningún extremo del espectro político. Nada muy novedoso para los que recuerdan la historia del siglo XX, donde la «judería» podía ser atacada simultáneamente como baluarte de la «plutocracia» y la especulación financiera, semillero ideológico del «bolchevismo» y usina de la «sinarquía» que secretamente mueve los hilos del mundo.
El debate sobre la emancipación: de Mendelssohn al siglo XIX
La crisis actual ha revivido un debate que parecía saldado hace décadas: ¿fue la emancipación judía un proyecto viable o siempre estuvo destinado al fracaso? Para entender este debate, conviene empezar por su genealogía intelectual.

Moses Mendelssohn, el filósofo berlinés del siglo XVIII considerado fundador de la Haskalá (la Ilustración judía), proponía algo que hoy reconoceríamos como un particularismo judío integrado. En su Jerusalem (1783), Mendelssohn argumenta que el judaísmo no es solo una religión sino una «legislación revelada», compatible con la razón ilustrada pero irreductible a ella. Los judíos, en su visión, debían ser ciudadanos plenos en el espacio público -con igualdad de derechos y obligaciones- sin renunciar a su identidad particular en el espacio comunitario y religioso.
Esta propuesta reconocía la legitimidad tanto del universalismo cívico como del particularismo comunitario. No era asimilación sino integración con preservación. Mendelssohn defendía que las sociedades modernas debían ser neutrales religiosamente, garantizar libertad de conciencia, y basar la ciudadanía en principios igualitarios más que en pertenencia confesional. En ese marco, los judíos podrían mantener sus prácticas, su ley comunitaria interna, su identidad distintiva, mientras participaban plenamente de la vida cívica.
Mendelssohn murió en 1786, antes de la Revolución Francesa y del gran debate decimonónico sobre la emancipación judía. Fue ideólogo fundacional de un proyecto emancipatorio, pero no participó directamente de las controversias que marcarían el siglo XIX. Esas controversias cristalizarían en lo que se dio en llamar la Judenfrage-la «cuestión judía».
El debate de la Judenfrage en el siglo XIX
La Judenfrage como debate explícito surge en el contexto alemán de mediados del siglo XIX, cuando los estados alemanes debatían si conceder igualdad civil a sus poblaciones judías. La Revolución Francesa había emancipado a los judíos franceses en 1791, pero en los territorios alemanes -fragmentados en múltiples Estados- la cuestión permanecía sin resolver.
La Judenfrage no era un debate académico abstracto sino una controversia pública con profundas implicaciones políticas. Se discutía en periódicos, panfletos, asambleas provinciales y parlamentos. ¿Podían los judíos ser ciudadanos plenos manteniendo su identidad? ¿Debían renunciar a su particularismo como condición para la igualdad civil? ¿Era el judaísmo compatible con la ciudadanía moderna?
El debate decimonónico sobre la Judenfrage -de Mendelssohn a Bruno Bauer y Karl Marx- ya contenía la trampa que hoy retorna: la imposibilidad de aceptar una identidad simultáneamente particular y universal. Para Bauer (1843), la emancipación exigía que tanto cristianos como judíos renunciaran a toda particularidad religiosa, aunque colocaba una carga especial sobre los judíos, considerados inherentemente particularistas e incapaces de alcanzar la universalidad que la ciudadanía moderna requería. Para Marx (1843-44), que respondió criticando a Bauer, el problema era más profundo: la emancipación política no bastaba; se requería una emancipación humana que superara no solo la religión sino el propio estado burgués. Su texto, aunque crítico de Bauer, contenía pasajes profundamente problemáticos sobre el judaísmo y el dinero. En ambos casos -aunque por razones diferentes -la especificidad judía aparecía como incompatible con la ciudadanía moderna. Ninguno podía concebir que lo judío fuera simultáneamente particular y universalmente ciudadano. La ambivalencia aparecía como intolerable.
El historiador Amos Funkenstein sintetizó las tres estrategias fundamentales que los judíos modernos desarrollaron ante este callejón: la integración con preservación identitaria de Mendelssohn; la trascendencia universalista de Marx que exigía superar toda particularidad judía; y el sionismo de Herzl, que diagnosticaba el fracaso estructural de ambas estrategias anteriores. Para los sionistas, el debate mismo de la Judenfrage demostraba que incluso los pensadores más progresistas terminaban exigiendo la renuncia a la identidad judía como precio de la aceptación. La única salida era la «autonormalización»: soberanía nacional en territorio propio, donde la ambivalencia estructural de la diáspora quedaría resuelta.
El siglo XX demostró que las tres tenían algo de razón: la integración funcionó pero resultó frágil; la asimilación implicaba desaparición identitaria; el sionismo creó refugio pero, lejos de eliminar el antisemitismo, lo reconfiguró reformulando su imaginario.
La crítica arendtiana
Hannah Arendt complejizó el debate desde otra perspectiva. En Los orígenes del totalitarismo argumenta que el antisemitismo moderno surgió precisamente en el contexto de la emancipación, no a pesar de ella. La visibilidad judía en la política, las finanzas y la cultura -resultado del éxito parcial de la integración- generó nuevas formas de resentimiento que el antisemitismo tradicional religioso no podía articular. El judío emancipado, exitoso, integrado, se convirtió en objeto de una nueva sospecha: la del poder oculto, la influencia desproporcionada, la lealtad dual.
Pero Arendt no concluye de esto que la emancipación fuera un error o que los judíos deban construir una «política judía» separada. Su crítica es más radical: señala cómo la emancipación judía fue siempre ambigua, basada en privilegios excepcionales de ciertos judíos (los judíos de corte) más que en derechos universales; demostrando cómo los estados-nación modernos generaron tensiones estructurales con las minorías que ninguna estrategia judía específica podía resolver plenamente. Su preocupación no es la «cuestión judía» sino la crisis del estado-nación, del cual el antisemitismo es síntoma. Arendt se sitúa más allá de la Judenfrage, analizando las condiciones políticas modernas que hicieron posible el totalitarismo—y en ese análisis, la experiencia judía funciona como reveladora de contradicciones más profundas del orden político moderno.
La trampa de la ambivalencia
La intuición de Arendt sobre cómo el éxito parcial de la integración generó nuevas formas de ansiedad encuentra su explicación más profunda en el análisis del sociólogo Zygmunt Bauman. En su Modernidad y ambivalencia (1991), Bauman identificó con precisión el mecanismo estructural en el que los judíos modernos quedaron atrapados. Para Bauman, la modernidad se caracteriza por su obsesión con el orden, la clasificación, la eliminación de la ambigüedad. Cada cosa debe tener su lugar, cada persona debe pertenecer a una categoría clara. Los judíos, sin embargo, desafiaban estas clasificaciones: ni completamente nacionales ni completamente cosmopolitas, ni completamente religiosos ni completamente seculares, ni completamente «nosotros» ni completamente «ellos». Esta ambivalencia -esta resistencia a encajar limpiamente en las taxonomías modernas- los convirtió en objeto de ansiedad permanente para las sociedades que los acogían.
Y aquí debemos abandonar una ilusión consoladora: no existe una tradición liberal que históricamente haya protegido a los judíos de esta ansiedad estructural. Esta es una mitología reconfortante pero falsa. El liberalismo decimonónico francés coexistió con el Affaire Dreyfus; el liberalismo alemán de Weimar colapsó ante el nazismo; el liberalismo estadounidense toleró cuotas universitarias antisemitas hasta los años cincuenta y cerró las puertas a refugiados judíos durante el Holocausto. Las sociedades liberales no ofrecen garantías automáticas sino, en el mejor de los casos, marcos institucionales que deben ser constantemente defendidos y renovados. Y cuando esos marcos se erosionan -como está sucediendo ahora- los judíos quedan expuestos sin red de seguridad.
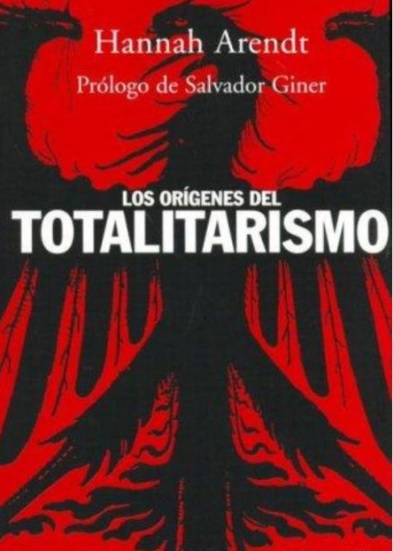
La emancipación no resolvió esta ambivalencia sino que la intensificó. Los judíos emancipados eran simultáneamente ciudadanos y extraños, integrados y distintos, exitosos y sospechosos. Cada intento de resolver la ambivalencia en una dirección -hacia mayor integración- generaba nuevas ansiedades sobre la pérdida de autenticidad nacional; cada intento en la dirección opuesta -hacia mayor particularismo- confirmaba las sospechas sobre lealtades divididas.
Lo que estamos presenciando en 2026 es el retorno de esta trampa de la ambivalencia con una fuerza renovada. El doble antisemitismo contemporáneo -desde la izquierda y desde la derecha-es precisamente la manifestación de esta ansiedad ante lo inclasificable. Para la izquierda interseccional, los judíos son ambiguos: ¿son blancos privilegiados o minoría oprimida? ¿Son víctimas históricas del racismo europeo o beneficiarios actuales de la supremacía blanca? La respuesta -que son ambas cosas dependiendo del contexto- es intolerable para un marco que exige clasificaciones binarias. Para la derecha nacionalista, los judíos son igualmente ambiguos: ¿son parte de la nación o cosmopolitas sin raíces? ¿Son defensores de Occidente (vía Israel) o su socavamiento interno (vía «globalismo»)? De nuevo, la ambivalencia es intolerable.
Para Bauman, históricamente, cuando las sociedades no pueden tolerar la ambivalencia, buscan eliminarla, ya sea forzando la asimilación completa o mediante la expulsión. La Shoá fue la «solución» más radical a la «ambivalencia judía». Lo significativo del momento actual es que desde ambos polos políticos nuevamente surge el reclamo a los judíos de que resuelvan su ambivalencia: que elijan ser solo víctimas o solo poderosos, solo particulares o solo universales, solo diaspóricos o solo israelíes. Y como en el pasado, esta exigencia de resolver lo irresoluble es en sí misma una forma de violencia.
La exigencia de posicionamiento
Este imperativo de «resolver la ambivalencia» se captura magistralmente en Un judío común y corriente (título original: Ein ganz gewöhnlicher Jude), obra del dramaturgo suizo Charles Lewinsky. Originalmente publicada como libro en 2005 y posteriormente adaptada al teatro como monólogo, la obra fue también llevada al cine ese mismo año por el director Oliver Hirschbiegel (de Der Untergang) con Ben Becker en el papel protagónico. En Argentina, tuvo múltiples temporadas desde 2015 protagonizada por Gerardo Romano.
El personaje, Emanuel Goldfarb .un judío alemán que vive en Hamburgo- recibe la invitación de un profesor de historia para hablar ante estudiantes que, después de estudiar el nazismo, quieren «conocer a un judío en persona». A lo largo del monólogo, Goldfarb reflexiona sobre por qué no debería aceptar. Su rechazo no es solo a hablar en esa escuela específica, sino a la lógica misma que lo convoca: la expectativa de que deba pronunciarse como judío sobre la política de Israel en Cisjordania, que represente «al judío» ante una audiencia gentil, que sea reducido a su identidad étnica como si fuera un ejemplar de museo. «Nashörner guckt man sich im Zoo an, Juden lädt man sich in den Unterricht ein!» («¡A los rinocerontes se los mira en el zoológico, a los judíos se los invita a la clase!»), exclama con furia.
La obra -representada exitosamente en múltiples países- anticipaba el retorno de una trampa que entonces parecía cosa del pasado. El personaje de Goldfarb protestaba contra una exigencia que hoy se ha vuelto omnipresente: que cada judío deba tomar posición, responder a ciertas expectativas sobre lo que un judío «debe pensar, sentir, saber» que se convierta en representante étnico, en voz autorizada sobre el Holocausto, en experto obligado sobre Medio Oriente, en espécimen educativo. La obra capturaba el momento exacto en que aquel lugar donde lo judío podía ser «común y corriente» -donde un judío podía ser simplemente un individuo con sus propias opiniones, sin el peso de representar a todo un pueblo o responder por un estado extranjero- comenzaba a contraerse. Lo que Lewinsky dramatizaba como amenaza emergente se ha convertido, en la última década, en realidad cotidiana.
¿Por qué ahora? Algunas causas del colapso reciente
¿Qué cambió entre, digamos, 2010 y 2025? ¿Por qué un período relativamente largo de integración exitosa se ha erosionado tan dramáticamente en la última década y media?
El multiculturalismo «celebratorio» de los años noventa -donde las diferencias culturales se veían como enriquecedoras- ha sido reemplazado por un marco interseccional más rígido que categoriza grupos en términos de poder y opresión. En este esquema, los judíos son problemáticos: ¿son blancos o no? ¿Son oprimidos (por su historia) u opresores (por su presunto poder actual)? La respuesta en muchos ámbitos progresistas ha sido clasificarlos como «privilegiados», lo que justifica su exclusión. Simultáneamente, la transformación del conflicto israelí-palestino jugó un papel catalizador: en los noventa e inicios de los 2000, Israel era visto en el mainstream occidental como una democracia más, con problemas pero fundamentalmente legítima. Los Acuerdos de Oslo generaban optimismo. La Segunda Intifada, las guerras de Gaza (especialmente 2014), el giro a la derecha de la política israelí y, crucialmente, el surgimiento del movimiento BDS cambiaron radicalmente esta percepción en ciertos sectores. Israel pasó de ser visto como «pequeño David» a «Goliat colonial». Y crucialmente, esa transformación se extendió a los judíos diaspóricos, a quienes se les exige constantemente «declarar posición».
Un estudio reciente del Prof. Christer Mattsson de la Universidad de Gotemburgo ilustra empíricamente esta dinámica. En su investigación con estudiantes en Suecia, Reino Unido y Estados Unidos, Mattsson dividió a los participantes en dos grupos. Al primero se le pidió evaluar afirmaciones negativas sobre «judíos» (si controlan los medios, si son insensibles al sufrimiento ajeno, etc.). Al segundo grupo se le presentaron exactamente las mismas afirmaciones, pero sobre «sionistas». Los resultados fueron reveladores: cuando se preguntaba sobre judíos, el nivel de acuerdo con estereotipos negativos era muy bajo. Pero cuando las mismas afirmaciones se aplicaban a «sionistas», la aprobación se disparaba dramáticamente. Como concluye Mattsson: «El sionismo es una ‘dog whistle’ [silbato para perros] para referirse a los judíos, especialmente en el mundo occidental». Este hallazgo sugiere que las mediciones tradicionales de antisemitismo están capturando solo una fracción del fenómeno, porque no toman en cuenta cómo el antisionismo funciona como vehículo para expresar hostilidad hacia los judíos de manera socialmente aceptable.

A esto se suma la amplificación tecnológica: teorías conspirativas que antes quedaban confinadas a panfletos marginales ahora circulan masivamente en redes sociales. Algoritmos que privilegian el contenido emocional y polarizante amplifican narrativas sobre «poder judío» bajo la retórica del antisionismo. La viralización del antisemitismo en TikTok entre Gen Z es particularmente preocupante. Los entornos institucionales que históricamente facilitaban el diálogo intercultural y contenían los extremismos—universidades, medios tradicionales, partidos políticos—están en crisis, dejando un vacío que redes sociales y movimientos identitarios han llenado con consecuencias desastrosas para el pluralismo.
El resurgimiento de nacionalismos étnicos de derecha tanto en Europa (Orbán, Le Pen, AfD, Vox) como en Estados Unidos (elementos del movimiento MAGA) ha traído un retorno a concepciones étnico-religiosas de la identidad nacional que inevitablemente problematiza la posición judía. Y finalmente, la memoria del Holocausto como marco moral ha experimentado una transformación perversa: por un lado, se enfatiza su dimensión universal de tal manera que coloca simbólicamente al Estado de Israel de hoy en el mismo terreno asociativo de los nazis asesinos de judíos del ayer, una equiparación obscena que vacía de significado histórico específico a la Shoá. Por otro lado, se denuncia insistentemente la «manipulación política del Holocausto» como forma de impugnar cualquier invocación del antisemitismo como argumento político legítimo. Esta doble operación -universalizar la Shoá hasta hacerla reversible y denunciar su invocación como manipulación- ha facilitado la normalización de discursos antisemitas que hace dos décadas habrían sido inmediatamente rechazados.
La paradoja israelí
Irónicamente, Israel -que se fundó precisamente como respuesta al fracaso de la emancipación- se ha convertido tanto en refugio como en nuevo pretexto para el antisemitismo. El antisionismo funciona en muchos círculos como antisemitismo socialmente aceptable en la izquierda, mientras que en la derecha, Israel genera ambivalencia: admiración por su fuerza militar y su «homogeneidad étnica» por un lado, resentimiento por su influencia percibida en la política exterior estadounidense por otro.
Esta instrumentalización desde ambos lados es particularmente visible en el «doble estándar»: se exige a Israel niveles de perfección moral que no se aplican a ningún otro país; se reduce toda la complejidad del conflicto a narrativas maniqueas (colonizadores vs. indígenas en la izquierda; «nuestra democracia» vs. «barbarismo islámico» en cierta derecha); se presenta a los judíos diaspóricos como extensiones de la política israelí, responsables colectivamente de las decisiones de un gobierno extranjero.
Pero hay una complejidad adicional: el propio Israel ha contribuido a esta dinámica. El giro hacia el nacionalismo étnico-religioso, la política de asentamientos, las alianzas de Netanyahu tanto con la extrema derecha israelí como con líderes autoritarios internacionales, han dificultado que muchos judíos liberales en la diáspora defiendan a Israel sin sentir que traicionan sus propios valores de liberalismo e integración. Esta tensión interna debilita la capacidad de respuesta ante el antisemitismo genuino, porque existe el temor legítimo de ser instrumentalizados para defender políticas que uno mismo considera indefendibles.
Conclusión: el retorno de la trampa
La escena de Julius Levinson invocando el Shemá después de salvar al mundo representa un período histórico específico -desde los ochenta hasta mediados de la década de 2010- donde lo judío pudo ser visible, exitoso y celebrado en múltiples culturas (estadounidense, argentina, israelí, europea) sin despertar sospechas constantes. Durante casi cuatro décadas, la trampa de la ambivalencia que Zygmunt Bauman identificó pareció haberse aflojado. Los judíos podían ser a la vez particulares y universales, integrados y distintos, sin que esa ambivalencia generara ansiedad social inmanejable.
Ese período ha terminado o al menos se ha contraído dramáticamente. La Judenfrage -la pregunta sobre qué hacer con los judíos, dónde «encajan», si pueden ser confiables- ha regresado con fuerza desde ambos extremos del espectro político. Y con ella, ha regresado la trampa de la ambivalencia.
Lo que estamos presenciando no es simplemente un incremento en incidentes antisemitas, sino el colapso de las condiciones que hicieron posible ese momento de integración. Aquella posibilidad -históricamente abierta por ciertas sociedades liberales- de que lo judío particular coexistiera con la ciudadanía plena, está bajo asedio desde ambos flancos: una izquierda que categoriza a los judíos como privilegiados y por tanto excluibles, y una derecha que los ve como cosmopolitas sin lealtades nacionales auténticas. En ambos casos, la demanda es la misma que identificó Bauman: resuelvan su ambivalencia, elijan un lado, sean una cosa o la otra, pero no ambas.
La lección histórica es inquietante: la integración judía requiere condiciones políticas y culturales específicas—sociedades que defiendan tanto derechos individuales como reconocimiento cultural; instituciones mediadoras fuertes; rechazo firme del antisemitismo desde todo el espectro político; y crucialmente, una tolerancia social a la ambivalencia, a lo que no encaja perfectamente en categorías binarias. Y esas condiciones no son permanentes. Pueden erosionarse en una década.
«No saben lo que se pierden», dice Julius Levinson. En 2026, resuena como una declaración de resistencia: seguiremos siendo judíos, seguiremos sosteniendo nuestro vínculo cultural y colectivo, seguiremos existiendo sin pedir permiso ni ofrecer justificaciones, más allá de cualquier lógica utilitaria, no como un «problema» a solucionar por nadie. Seguiremos siendo, como siempre hemos sido, radicalmente ambivalentes, ni solo particulares ni solo universales, ni solo víctimas ni solo poderosos, ni solo diaspóricos ni solo soberanos. Porque esa ambivalencia, esa resistencia a la clasificación limpia, no es un defecto a corregir sino la esencia misma de la experiencia judía moderna.
Bauman advertía que cuando las sociedades no pueden tolerar la ambivalencia, buscan eliminarla. La historia judía del siglo XX demostró adónde puede conducir esa intolerancia. La pregunta de 2026 no es si los judíos pueden o deben resolver su ambivalencia, no pueden y no deben. La pregunta es si Occidente puede volver a aprender a vivir con lo ambivalente, con lo que desafía sus taxonomías ordenadas, con lo que no se deja clasificar fácilmente como «nosotros» o «ellos».
Esa no es solo una pregunta judía. Es una pregunta sobre si las sociedades democráticas pueden sostener el pluralismo genuino, no el multiculturalismo superficial que celebra diferencias siempre y cuando todos encajen en categorías predefinidas, sino el pluralismo profundo que tolera lo inclasificable, lo complejo, lo irreductiblemente ambivalente. El antisemitismo, como siempre, es el canario en la mina de carbón. Cuando los judíos están en peligro, cuando se les exige resolver su ambivalencia, la democracia liberal también lo está. La escena de Independence Day que hoy parece arqueología cultural no es mera nostalgia: es el testimonio de un Occidente que cada vez menos puede convivir con lo ambiguo, lo inclasificable, lo plural. Y al hacerlo, socava sus propios fundamentos.


